PERSPECTIVA
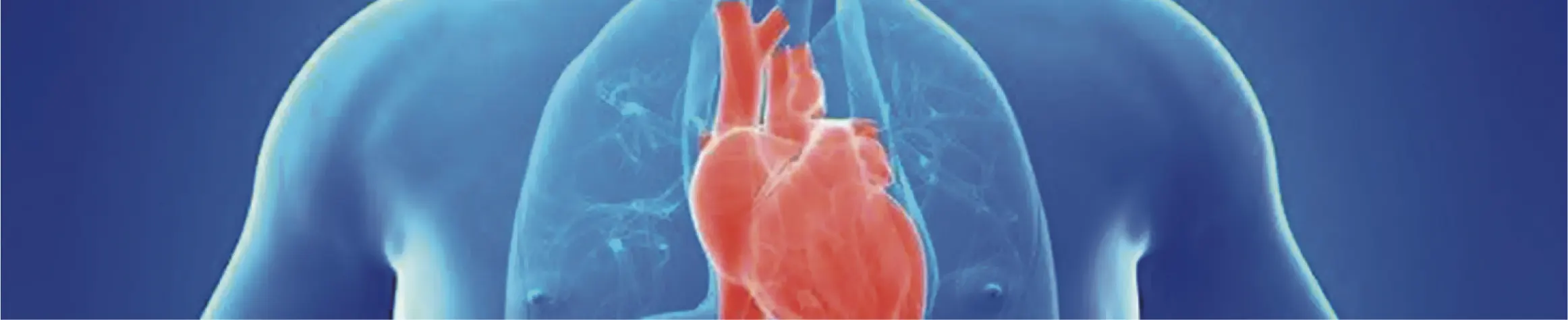
El tatuaje de Nathan
Nathan's tattoo
Fecha recepción: 20-03-2025
Fecha aceptación: 26-03-2025
Fecha publicación: 26-03-2025
DOI: 10.65183/revind.e13.05
No lo sabe, y se va a llamar Nathaniel Gorki Rovira Maturana.
Han transcurrido quince días luego de la fecundación (unión de un espermatozoide con un ovocito secundario, más conocido como óvulo); en forma inmediata a la división del cigoto, se han diferenciado los tipos de células que van a componer el cuerpo humano. ¡Increíble maravilla! En el período de blástula, que se inició el día 14, sucesivamente, con la nutrición que, por difusión recibe el nuevo ser, ocurre la gastrulación, y el disco bilaminar que constituía el cigoto se transforma en tres hojas blastodérmicas. ¡Vaya misterio!
Las células ventrales que forman el epiblasto forman el ectodermo; las células del hipoplasto se localizan en el dorso y dan lugar al endodermo; y las células que quedan entre ambas capas constituyen el mesodermo. ¡Así de simple!
Y empieza en la quinta semana el período embrionario, que durará hasta la octava semana, en el cual se desarrollan los principales sistemas del nuevo ser, y sus células y tejidos inician el cumplimiento de funciones específicas (diferenciación). De este modo, aparecen las células sanguíneas, neuronas, nefronas, etc.; el embrión aumenta de tamaño aceleradamente y aparecen los rasgos externos. Concomitantemente se desarrollan el corazón, el cerebro, la médula espinal, el tracto digestivo, el aparato respiratorio, en una sucesión perfecta de pequeños milagros, producto de millones de años de evolución.
Hacia la mitad de la tercera semana, se ha iniciado el desarrollo del sistema cardiovascular; el embrión ya no puede nutrirse por mecanismos iniciales de difusión. Desde la sangre materna, los nutrientes se difunden al interior de una serie de canalículos y, en estos, la circulación se realiza por difusión y ósmosis.
La diferenciación y formación de los diferentes órganos del cuerpo, además de la maduración de los tejidos (organogénesis), se están realizando sin inconvenientes. Es una etapa muy delicada, pues influencias externas pueden intervenir negativamente y determinar daños.
Luego en la organogénesis sucede una primera fase extraembrionaria relacionada con el líquido exterior; el saco vitelino que provee nutrientes y elimina desechos metabólicos, que en las primeras etapas tiene la función de sistema circulatorio, antes de la formación del embrión.
A continuación, la segunda fase (organogénesis embrionaria) determina que las tres capas embrionarias den lugar a la generación de las diferentes partes del cuerpo. El ectodermo –capa externa– da origen al sistema nervioso, epidermis, epitelio de cavidades, glándulas anexas de piel, epitelio de revestimiento y glandular, cresta neural y tubo neural. Los amniocitos –grupo de células ectodérmicas– van a originar parte del saco amniótico, en el cual, al formarse el líquido amniótico, permanecerá suspendido el embrión y luego el feto. Estos fenómenos han ocurrido durante miles y miles de años, y solamente en años recientes han sido estudiados y comprendidos.
El endodermo –capa interna– se divide en dos partes: endodermo embrionario, que ha dado inicio a los órganos internos del cuerpo, los que corresponden a los aparatos digestivo y respiratorio. La otra parte es el ectodermo extraembrionario, que está fuera del embrión y ha formado el saco vitelino, cuya función es nutrir y oxigenar al embrión en sus primeras semanas. Un orificio ancho, que luego será el cordón umbilical, comunica ambas partes.
El endodermo, o tercera capa, es la capa más interna y delgada. Su antigüedad evolutiva en la diferenciación de los seres vivos determina que de ella provengan los órganos más importantes para la supervivencia. Así da lugar a la formación del sistema digestivo, sistema respiratorio y tejido nervioso. Además, tejido conectivo que envuelve a los diferentes órganos que se están formando.
En forma sutil, se ha formado el tubo neural, el proceso se llama neurulación, en el cual, sistemáticamente ocurrieron eventos como, por ejemplo, células del ectodermo que, comunicándose químicamente, se transformaron en células de la placa neural que, modificándose, formó el eje central del sistema nervioso. ¡Qué sencillo! ¿Verdad?. Asimismo, células de esta capa germinativa (placa neural) dieron origen a otros tejidos y órganos mediante un complicado fenómeno en el cual participan proteínas liberadas por acción de genes específicos. De esta manera, la proteína morfogenética ósea induce la formación de hueso, cartílago y tejido conjuntivo; pero, por presencia de proteínas –cordina, nogina, folistatina–, que inhiben a la proteína morfogenética ósea, se convierten en células del tejido neural, lo cual es un milagro de mayores proporciones.
La cresta neural -–como se llama la parte superior del tubo neural– está conformada por pocas células, cuya presencia está limitada a fases precoces del desarrollo; se caracterizan por ser pluripotenciales, es decir, tienen la capacidad de transformarse en células de diferentes tejidos: adiposo, de la dermis, óseo, conectivo. Además, se convierten en melanocitos, neuronas, tendones y otros. –¡Oh maravilla!– Estas células pluripotenciales se liberan de la cresta neural y llegan a sitios embrionarios objetivo, en los cuales se establecen y se diferencian. ¡Así de fácil!, ¡así de extraordinariamente sencillo!
El período embrionario terminó y el nuevo ser, desde la octava semana, continúa su crecimiento y desarrollo en el período fetal, que se extenderá hasta el nacimiento. El feto incrementará su peso, talla y perímetro cefálico, al mismo tiempo que sus tejidos y órganos crecerán y se alistarán para cumplir sus funciones.
–Ups… algo salió mal.
Él, Nathaniel Gorki, a quien sus padres empezaron a llamarlo Nathan, desde que supieron que era varoncito, nació el 15 de octubre de 1984, en un país del hemisferio norte. Sorprendentemente, su madre no completó su esquema de controles prenatales, de tal manera que el personal del servicio médico a donde acudió, cuando ya se encontraba con labor avanzada de parto, manifestó sus preocupaciones relativas a las eventualidades que podrían presentarse durante el parto, y que no pudieron ser previstas.
Así, cuarenta minutos luego de su ingreso, a las 05:35, por parto vaginal cefálico, hizo su aparición Nathan; su diagnóstico quedó escrito en la historia clínica: recién nacido a término, peso adecuado para edad gestacional. Fue evaluado por el servicio de pediatría y, a las treinta y seis horas de edad, recibió las indicaciones de alta.
La rutina de la novel familia se modificó sustantivamente con la presencia del bebé. Las noches ya no fueron las mismas; las necesidades de alimentación y aseo de Nathan determinaron que tanto su madre como su padre luzcan cansados pero contentos con el nuevo integrante de entorno. Su experiencia en el manejo de su recién nacido era muy limitada, de tal manera que el aumento de la frecuencia respiratoria y las pausas que hacía al alimentarse fueron desapercibidas. Pero cuando, a los veinte días, los labios del bebé tomaron una coloración pálida-azul, el asunto fue diferente: muy alarmados acudieron al hospital.
El personal del servicio de Emergencia, luego de la valoración inicial, reportó el caso al cardiólogo pediatra, quien, en las horas siguientes, examinó al bebé y analizó los exámenes que había solicitado.
Aparentando una serenidad que no la percibieron ni el personal que lo acompañó ni los asustados padres, les manifestó:
–Estimados papitos, ya les informaron que Nathan tenía bajo el oxígeno y presenta un soplo cardíaco; hemos completado el estudio y ahora sabemos que el problema del corazón es complicado, tiene varias alteraciones; esto se llama tetralogía de Fallot y va a ser necesario que se lo opere.
–¿Cómo es que no le encontraron nada cuando nació? –preguntó la madre entre sollozos.
–Mi querida señora, eso tiene una explicación. Un conducto que hay cerca del corazón está abierto durante la vida intrauterina, se llama conducto arterioso, se cierra en las primeras horas o días luego del parto… En algunos casos –como el de Nathan – permanece abierto y el bebé se beneficia de una mejor oxigenación… Pero luego empieza a cerrarse y los bebés se ponen moraditos, lo que llamamos cianosis.
–Tampoco le oyeron el soplo que dicen que tiene –argumentó el padre.
–La explicación de eso también depende de lo que acabo de mencionar.
La madre empezó a llorar muy afligida, y el padre la abrazó.
El médico esperó unos minutos, apoyó sus manos en los hombros de la pareja.
–Son problemas que ocurren durante la formación del corazón, no es relacionado con nada que tenga que ver con ustedes. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que Nathan supere este problema… Pero el camino es difícil. Se van a realizar exámenes complementarios, y el equipo de cirugía y anestesia vendrá a examinarlo.
–Por supuesto, se necesita la autorización de ustedes, los papitos.
Minutos después, los padres de Nathaniel firmaron los documentos que les presentó una de las personas que acompañaban al especialista. Sin otra opción, en una situación unidireccional, sin otro objetivo que el de darle a su hijito una posibilidad de supervivencia, los padres de Nathan aceptaron lo que sería un largo camino, lleno de días de auténtica zozobra.
La sala tenía las paredes pintadas de color celeste claro, el piso de baldosa reluciente; llamaban poderosamente la atención el escritorio perfecto en su orden, el pequeño ambiente con sillas frente a varias pantallas en las que se veían imágenes en blanco y negro. El tercer elemento interesante era un librero con muchos ejemplares y espacios en los que estaban colocados adornos de porcelana y vidrio de diferente temática, pero sin dudas sobresalía un corazón con una abertura que mostraba el interior, las cámaras y las válvulas.
Las sillas fueron sucesivamente ocupadas por médicos de ambos sexos que llevaban mandiles blancos y su identificación en tarjetas plásticas aseguradas a los bolsillos con un dispositivo metálico. Con mucho respeto, habían saludado a su principal, quien permaneció en su escritorio contestando con inclinaciones de cabeza, sin dejar de revisar los documentos a los que dedicaba su atención en esos momentos.
–Parece que estamos completos –dijo en voz alta el principal, levantándose del sillón–. Al oír el comentario, se instaló en el salón el silencio que se sigue al murmullo de conversaciones que ocurren en un grupo.
–Empecemos.
–Stefanie… por favor, inicia la presentación del caso. –Quien habló era un médico que, por su edad y aspecto, le seguía en jerarquía al principal y se había dirigido a una joven integrante del grupo.
La aludida se levantó. Su porte era elegante, tenía el cabello largo; sus manos, al salir de los bolsillos laterales de su mandil, se mostraron largas-hermosas, y con movimientos certeros encendieron el proyector. Después, ayudándose de las diapositivas, fue relatando todos los pormenores del paciente; cuando terminó, hubo una serie de participaciones de los presentes.
–Stefanie… por favor, un resumen de la etiología, fisiopatología y pronóstico del caso. –Nuevamente había hablado el principal.
En la certeza de que todos conocían al detalle la temática, la joven especialista se apoyó en una serie de diapositivas, que en rápida sucesión proyectaba mientras disertaba con propiedad y vastos conocimientos sobre lo requerido minutos antes.
–La morfogénesis cardíaca se da entre las semanas tres y seis de la vida intrauterina; el cardiovascular es el primero de los sistemas en completar su madurez funcional. El corazón inicia su formación en la placa cardiogénica del mesodermo embrionario, se forma el tubo cardíaco y termina al formarse el corazón definitivo. Este maravilloso órgano funciona desde que se está formando y es el último en dejar de funcionar.
Cerca de nueve bebés, de mil recién nacidos vivos, tienen cardiopatías congénitas; patología muy frecuente, puesto que, del total de malformaciones congénitas, representan alrededor del 40%. Un dato muy importante hay que precisar, y se refiere a que la prevalencia sería más alta si se consideraran los abortos y mortinatos con esta patología.
La presencia de alteraciones estructurales del corazón, que se producen durante el período embrionario, determina un grupo de enfermedades que se denominan cardiopatías congénitas. Estas son numerosas y se las clasifica de la siguiente manera: en primer lugar están los cortocircuitos izquierda-derecha, en los que existe un defecto que permite el paso de sangre de la circulación sistémica a la circulación pulmonar; los principales son las comunicaciones interauricular e interventricular y el ductus arterioso persistente.
Otras cardiopatías congénitas son las lesiones obstructivas, que dificultan el paso de la sangre de las cavidades cardíacas a la circulación; entre ellas se encuentran la estenosis aórtica y pulmonar y la coartación de la aorta.
Finalmente, se presentan las cardiopatías congénitas cianóticas en las que no se produce una adecuada oxigenación de la sangre, lo que determina cianosis (color azulado de labios y lechos ungueales). Las más frecuentes son la transposición de grandes vasos, la tetralogía de Fallot y la anomalía de Ebstein.
La tetralogía de Fallot, el caso que nos ocupa, representan un porcentaje del 7 al 10% de todas las malformaciones cardíacas. La etiología es desconocida al momento y son cuatro los defectos que la constituyen: estenosis de la válvula pulmonar, comunicación interventricular, desplazamiento de la aorta hacia la derecha e hipertrofia del ventrículo derecho.
El conducto arterioso persistente, presente en estos bebés, juega un papel de neta importancia, pues proporciona un flujo sanguíneo adicional hacia los pulmones, lo que determina que no muestren cianosis intensa poco después del nacimiento. El cierre posterior del ductus, lo que ocurre luego de unos días, determina la presencia de cianosis, o el agravamiento de esta, en caso de que ya esté presente.
–Muy bien Steffi, pero olvidaste mencionar que la causa de esta cardiopatía no es conocida y que la genética en los años próximos nos ofrecerá información valiosísima. En lo que se refiere al pronóstico, ya disponemos de series de pacientes que han sido operados en años anteriores y que se mantienen estables, con muy buena calidad de vida que les permite participar con normalidad en las actividades, inclusive deportivas, de sus pares.
La observación del superespecialista fue escuchada con atención por la nueva profesional; quiso indicar que sí se refirió a que la causa era desconocida, pero se contuvo. Así mismo, se sabía “al dedillo” lo referente al pronóstico, información que estaba por decir, cuando fue interrumpida por el principal.
–¿Algo más deseas añadir, Steffi?
La joven hizo una inspiración profunda… Accionó el proyector y en rápida sucesión mostró dos diapositivas más.
–Nathan tiene tetralogía de Fallot con anatomía favorable, puesto que la unión del ventrículo derecho con la arteria pulmonar, segmentos sinusal y tubular de la arteria pulmonar y de las ramas pulmonares tienen diámetros normales; además, sus coronarias son de origen y distribución normal.
Luego continuó: –Se han descartado hipoplasia anular en la unión del ventrículo derecho con la arteria pulmonar, igual que en las ramas pulmonares y arteria coronaria anómala que cruza el infundíbulo, y otras asociaciones que se incluyen en los casos de tetralogía de Fallot con anatomía desfavorable.
El jefe del Departamento de Cirugía Cardíaca Pediátrica cerró el espacio de análisis del caso, pidió el expediente, lo revisó detenidamente, hizo hincapié en que se le indique el consentimiento informado con la firma y los datos de los padres. Seguidamente, firmó varios documentos, entre los que estaba el parte operatorio, la fecha de la intervención para Nathaniel Gorki Rovira Maturana, que, a la sazón, tenía seis meses, sería el 12 de mayo de 1985.
Y un día de primavera, soleado-abrigado, Nathan, luego del beso amoroso de su madre, de cuyos brazos lo tomaron, perfectamente bautizado y con la bendición de su padre, fue llevado a la sala de cirugía, donde enfrentó el momento más dramático de su corta y complicada existencia. La cirugía tuvo una duración de algo más de dos horas, que todos –padres, personal de enfermería y médicos– las sintieron extremadamente largas.
El cirujano abrió la puerta de vaivén y, sin aparentar mucha emoción, informó que todo había transcurrido como se planificó, que Nathan estaba estable y que en unas horas podrían verlo; en este momento terminó para los padres del niño una temporada de interminables momentos de angustia, que se iniciaron con el diagnóstico, las perspectivas de la cirugía, los episodios de hipoxia en los que Nathan respiraba muy rápido, se ponía cianótico y perdía fuerzas. Los traslados apresurados al hospital cercano –habían arrendado un minidepartamento a poca distancia– donde insistían siempre en evitar estos traslados, limitando la actividad del pequeño, controlando rápido el dolor, el estreñimiento, evitar que llore demasiado.
Pasaron al casillero de recuerdos para olvidar –lo que sería imposible– cómo tenían que sostener al niño en los episodios de hipoxia, con las piernas en posición de flexión forzada contra la barriguita, traslado inmediato, el uso de un sinnúmero de medicamentos: el oxígeno, beta bloqueadores, vasoconstrictores, prostaglandinas, bicarbonato de sodio, morfina, midazolam; también los procedimientos, las venopunturas, las gasometrías, la oximetría de pulso, los rayos X, los electrocardiogramas.
La espada de Damocles de la posibilidad de lesiones cerebrales secundarias a circulación extracorpórea, necesidad de parches en la cirugía, desarrollo de insuficiencia pulmonar y arritmias poco a poco fue perdiendo vigencia. Para la familia Rovira Maturana, floreció un jardín de maravillosas perspectivas de sueños cumplidos cuando Nathan se convirtió en un vigoroso bebé, que continuó su desarrollo psicomotor y pondoestatural normales. Las visitas al hospital se redujeron a controles semestrales en los que únicamente le realizaban las mediciones necesarias y, a lo más, un electrocardiograma.
El voluminoso expediente de Nathan fue revisado prolijamente por la ya no novata especialista, que luego de consignar en su computadora portátil los datos que requería, colocó el historial en su respectivo sitio. Así, Nathan se transformó en un dato estadístico positivo adicional de la actividad realizada por el servicio de cirugía de corazón abierto; el trabajo científico, que fue largamente aplaudido, se presentó en una de las reuniones del Centro Latinoamericano de Malformaciones Congénitas en Río de Janeiro, en Brasil, los primeros años del presente siglo.
El letrero adosado a la pared de vidrio del consultorio tenía la inscripción siguiente: M. S. Altvez Merch M.D. Chair of the Department of Cardiovascular Surgery, las sillas de la sala de espera estaban vacías y el silencio se había instalado en el lugar ya varios minutos antes. La enfermera salía ese momento del consultorio después de informar que el último paciente de esa tarde no había llegado.
La experta miró la lista de pacientes sin prestar mayor atención, luego encendió su laptop y se dedicó los minutos que quedaban de su horario de atención de consulta externa a revisar un documento que estaba preparando, desde el inicio de la semana.
“Las cardiopatías congénitas, cuya prevalencia se ha incrementado notablemente en razón de las modernas y excelentes posibilidades de diagnóstico, tienen un antes y un después, tomando en consideración tres aspectos fundamentales: la ecocardiografía con equipos cada vez más precisos, las técnicas de cirugía extracorpórea con equipos optimizados y el dominio cabal de la terapéutica medicamentosa con que se cuenta en la actualidad, la cual es requerida por los pacientes con esta patología.–.
La ecocardiografía fetal, que se inicia en 1970 con los primeros trabajos (Garret y Robinson) y se optimiza con publicaciones en los años 80 (Wladimirof et al., Allan et al., Kleiman y cols.), ha contribuido al diagnóstico precoz de malformaciones cardíacas en fases tempranas del embarazo, y ha determinado un rápido desarrollo de una subespecialidad de la cardiología pediátrica, que es la cardiología fetal.
Hoy en día se establecen tempranamente diagnósticos de malformaciones congénitas cardíacas en el embarazo, y se programan y ejecutan tratamientos que incluyen intervenciones terapéuticas medicamentosas, quirúrgicas o percutáneas en la sala de hemodinámica; lo que genera resultados positivos en el pronóstico de criaturas con estas malformaciones. Por otro lado, estos avances científicos ofrecen la posibilidad de direccionar a mujeres embarazadas que presentan este tipo de patología a instituciones de tercer nivel en los cuales se cuente con servicio de cirugía cardiovascular.
Unos pasos ligeros-presurosos recorrieron el corredor y se detuvieron frente a la puerta abierta del consultorio, justo en el momento en que la especialista levantó la vista y ubicó al recién llegado.
–Buenas tardes, doctora Steffi, perdone la demora. ¿Puedo pasar?
–Por supuesto… Tú debes ser… –Miró el listado con más atención.
–Nathaniel Rovira Maturana –Dijeron al unísono.
El joven de regular estatura permanecía de pie a la entrada. Llevaba puesto un pantalón calentador azul oscuro, camiseta con los colores clásicos de una marca muy popular. Complementaban su vestimenta una gorra de forma cuadrada estilo rapero –que se la retiró y la mantenía en la mano derecha–, una chompa roja con los distintivos de la escudería Ferrari y zapatos deportivos marca Nike.
–Ven siéntate, Nathan… ¿dónde has estado?, veo en tu historial que no has venido desde hace… a ver… trece años. Y ya tienes veinte y…
–Veinte y tres años, seis meses.
–Por el trabajo de mi padre, tuvimos que trasladarnos al oeste del país. Regresamos hace unos meses. Ahora estudio una maestría en negocios en la universidad –dijo, Nathan.
La consulta anual de control cardiológico continuó normalmente, alternada con la información solicitada de cuando en vez por la doctora, en relación con las actividades físicas que había realizado durante su vida estudiantil.
Nathan se había convertido en un individuo extrovertido, seguro de sí mismo y contestaba las preguntas con seguridad. No había tenido limitaciones en sus actividades, había pertenecido al equipo de voleibol del colegio, y ahora disfrutaba de la natación –nadaba tres a cuatro veces a la semana–. Le entregó un documento en el que constaban los datos de los controles anuales que se había realizado, los cuales fueron revisados cuidadosamente y anotados en su expediente anterior.
Llegó el momento del examen físico, a Nathan le fue solicitado que se descubriera el pecho. Sentado en la mesa de exámenes, procedió a sujetar el borde inferior de la camiseta y realizó el movimiento ascendente para sacársela.
El consultorio tuvo una iluminación adicional, y la cara de la doctora era una mezcla de asombro, incredulidad.
La sonrisa franca y la actitud orgullosa de Nathan, así como el espectacular tatuaje en el centro del pecho eran el motivo.
La cicatriz queloide longitudinal, que tenía un trayecto desde la horquilla esternal hasta la parte alta del abdomen, estaba disimulada por un artístico tronco de color verde oscuro a cuyos lados estaban tatuadas unas maravillosas rosas de pétalos rojos en los exteriores, y rosados, en dos tonos, los interiores. Las hojas de un color verde claro se distribuían asimétricamente, pero le daban un balance perfecto al conjunto.
–¿Y esto? –Alcanzó a decir.
–Nunca me gustó como me quedó el pecho por la cirugía.
La valoración excluyó la posibilidad de alteraciones que requieran tratamiento. Nathan seguiría de por vida ligado al hospital donde le cambiaron su destino.
Terminada la consulta, luego de la despedida, sola en el consultorio, abrió la laptop y al pie del texto que estaba leyendo cuando asomó Nathan, escribió con mayúsculas y negrillas: “La cirugía cardíaca pediátrica nunca dejará de sorprenderme”.
FIN
Nota: Personajes y situaciones son exclusiva imaginación del autor.
Cómo citar el presente artículo:
Álvarez A. El tatuaje de Nathan. Perspectiva. Indexia. Abril 2025.
Todos los artículos se publican bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC-BY 4.0), lo que permite compartir y adaptar el contenido siempre que se dé el crédito adecuado a los autores y a la revista.
