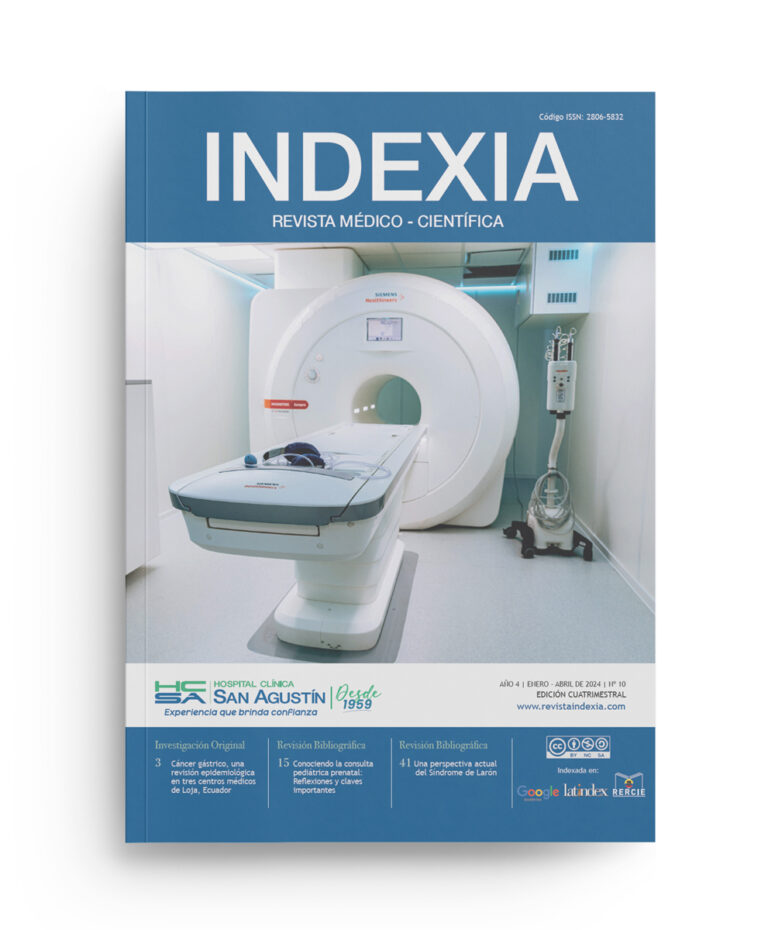Indexia 10ma edición
Año 4 – Enero 2024 – Abril de 2024 – Nº10
Código ISSN Impreso: 2806-5832 | Código ISSN en Línea: 2806-5824
Edición Cuatrimestral y Distribución Gratuita
Consejo editorial
Dra. Rita Rodríguez Maya
Dr. José Rodríguez Maya
Dr. David Romo Rodríguez
Dra. Patricia Bonilla Sierra
Dra. Fabiola Barba Tapia
Dr. René Samaniego Idrovo
Dr. Andy Vite Valverde
Director
Dr. Vicente Rodríguez Maya
Editor
Ph.D. Daniel F. Aguirre Reyes
Editor de Composición
Dis. Marco Bravo Ludeña
Corrección
Lcda. Daysi Cuenca Soto
Información para autores
E-mail: articulos@revistaindexia.com
Contenidos
Editorial
El progreso de la medicina
Daniel Fernando Aguirre ReyesInvestigación
original
Supervivencia global de pacientes con gliomas malignos en SOLCA Núcleo Loja en el periodo 2010–2015
Five-year overall survival of patients with malignant gliomas at SOLCA Núcleo Loja during the period 2010–2015
Pablo Aldaz-Roldán, Nixon Granda Ochoa, Fabián Veintimilla Paladines
Migraña y factores de riesgo en estudiantes de odontología y enfermería. Universidad Nacional de Loja (Ecuador)
Migraine and risk factors in dental and nursing students. National University of Loja (Ecuador)
Daniel Aldaz C., Heidy Jiménez U., Tatiana Godoy G., Claudio Torres V.
Cáncer gástrico, una revisión epidemiológica en tres centros médicos de Loja, Ecuador
Gastric cancer, an epidemiological review in three medical centers of Loja, Ecuador
Erwin Castro, Noela Castro, Lenin Albán, Pablo Castro, Cecilia Abarca, Luis Aguirre, Dra. Zaida Sócola, Romel Ortega, Daniel Aguirre-Reyes
Perspectiva
Revisión
bibliográfica
Una perspectiva actual del Síndrome de Laron
A current perspective on Laron syndrome
Jorge Ramírez-Robles, Milenka Zhindon-Ponce, Mikaela Gordillo-Placencia, Natalia Bailon-Moscoso
Explorando la realidad de la Lactancia Materna Exclusiva y el Apego Precoz: Revisión narrativa. Loja Ecuador
Exploring the reality of Exclusive Breastfeeding and Early Attachment: Narrative review. Loja Ecuador
Ana Rojas Rodríguez, Carlos León Bustamante
Conociendo la consulta pediátrica prenatal: Reflexiones y claves importantes
Knowing the prenatal pediatric consultation: Reflections and important keys
Ana Rojas Rodríguez, Ruth Maldonado Rengel, Patricia Bonilla Sierra
Calidad de vida. Consideraciones en los pacientes con dermatitis de contacto crónica. Revisión narrativa
Quality of life. Considerations in patients with chronic contact dermatitis
Alexis Manrique G., Vicente Villamagua